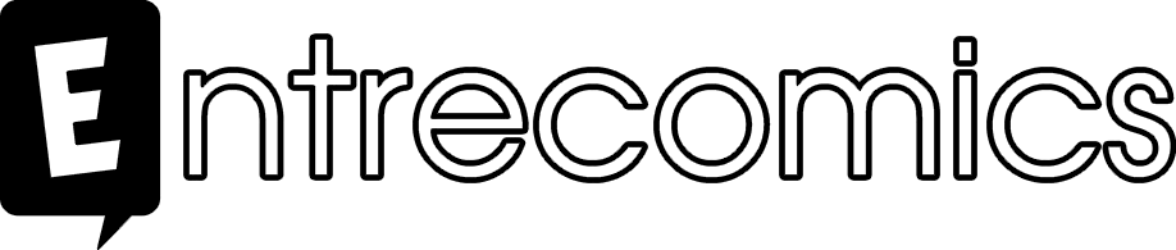Amistad estrecha (Bastien Vivès). Diábolo, 2010. Cartoné. 136 págs. Color. 17,95 €
Si Bastien Vivès dejase mañana de publicar tebeos, habría dejado para la posteridad lo que en mi casa llamamos “la trilogía del amor”. Una obra, en su conjunto, que por su temática y por la juventud del autor me recuerda mucho a la de tantos poetas que han jugado con su herramienta, la palabra, para aprehender ese sentimiento tan inexplicable como indispensable para la maduración personal. La herramienta de Vivés es sin embargo el dibujo, y con ella es capaz de dibujar los cómics más tristes esta noche. O la noche que le dé la gana, porque su habilidad para convertir líneas en el papel en historias en nuestra cabeza y sentimientos en nuestras entrañas, es extraordinaria.
En El gusto del cloro asistíamos a un amor inesperado, fugaz, un flechazo atenuado por ese azul piscina tan sedante. En En mis ojos el amor volvía a nacer de la nada para crecer en intensidad y sensualidad. El dibujo y el color acompañaban, sí. Finalmente, en Amistad estrecha, el amor no surge, porque estaba ahí. Los protagonistas, chico y chica, son amigos desde la niñez. Y sin saberlo, o al menos sin que uno de ellos lo sepa, se aman. O se preguntan cómo sería amarse. O se preguntan cómo sería hacer esas cosas que se suponen que deben hacer los que se aman. En cualquier caso, como en el resto de cómics de Vivès, casi más importante que lo que se cuenta, es cómo se cuenta. No porque lo contado no sea interesante, carezca de sensibilidad o contenido, sino porque el cómo es el qué. Es como si hubiera tenido que llegar un jovencito –o dos, si contamos a Dash Shaw– para contarnos que los cómics no son palabras más imágenes. Los cómics son cómics, y las imágenes hablan y las palabras son dibujos, indistintamente. Lo reconozco, es exagerado esto de los jovencitos, pero ya nos entendemos.

Curiosamente, esta trilogía del amor parte de un concepto cercano al método Dogma de Lars von Trier, es decir, la imposición de ciertas restricciones que coarten la libertad del autor y que conviertan la obra en un ejercicio de estilo o de experimentación. En El gusto del cloro los elementos limitantes eran la levedad argumental y lo cerrado del escenario, una fría piscina, que no parece a priori lugar más idóneo para hablar del amor. En mis ojos cambiaba totalmente de tercio, alternando distintas localizaciones y trastocando el frío verdeazulado del anterior trabajo por apasionados rojos y verdes, pero ciñéndose rigurosamente al encuadre de una primera persona subjetiva. En Amistad estrecha la historia narrada, en cuanto relato, es tan original como las dos anteriores. O sea, nada. No es ahí donde hay que buscar la experimentación. De nuevo, sus personajes son un poco repelentes –no sé si Vivès los hace así adrede o si le salen así porque es lo que conoce–, él por pavisoso y ella por petarda, así que tampoco por ahí encontraremos el nuevo reto autoimpuesto por el autor. En mi opinión -que no es única y exclusiva– el auténtico reto que se ha planteado Vivès en esta ocasión es el dibujo, que como ya hemos dicho es, también, narración. Sin el acabado más pulcro de El gusto del cloro y sin las ceras embellecedoras En mis ojos, el dibujo de Amistad estrecha es dibujo en estado puro, espontáneo, plagado de “errores” de acabado. Es un dibujo vivo, vibrante, cambiante, en el que las cortinas se mueven sin necesidad de dibujarlas como si las arrastrase un vendaval y los personajes pueden quedarse sin ojos ojos de una viñeta a la siguiente sin que la narración se resienta, un poco pidiendo al lector que complete el dibujo, o tal vez indicándole que ni siquiera es necesario completarlo, que así ya es suficiente. Compárese este dibujo con el mucho más elaborado y meditado de El gusto del cloro, y se entenderá perfectamente la nueva norma Dogma que Vivès se ha dispuesto a cumplir en esta ocasión. Es más, diría incluso que esta urgencia por traspasar el gesto del cerebro al papel a través de la mano, que es a la vez traidora y sello de identidad, crece a medida que avanza el álbum. Fondos que aparecen y desaparecen. Escenas rescatadas de la memoria, borrosas mediante el tratamiento informático. Un polvo de 18 páginas para cerrar el álbum. Bastante experimental, sí, y todo ello potenciado por un fantástico color entre pastel y estridente –si ello es posible– de Romain Trystram.

Pero la gracia del asunto, el auténtico valor de Vivès, radica en que en última instancia no importa demasiado si lo que hace es experimental o no. Lo que importa es que es creíble, lo que importa es que nos cuenta lo que ya conocemos (o incluso hemos vivido) como si fuera algo nuevo y único. Lo que importa, ahora sí, es que genera una respuesta en el lector. Porque nos cuenta lo que nos cuenta con un lenguaje que parece el de siempre pero que es el lenguaje de un nuevo cómic que se sacude prejuicios y mañas aprendidas, que no necesita parecerse ni a la realidad tal cual la percibimos en tres dimensiones ni a la ficción tradicional sobre papel. Es, en definitiva, una realidad nueva en dos dimensiones, con sus propias reglas y dinámicas. Y ojo, que eso no quiere decir que este sea el camino ni que Vivès esté descubriendo la pólvora. Otros lo han hecho, aunque en otros momentos, otros contextos y otras condiciones. Y por tanto con otros resultados. Simplemente, como casi todos los grandes autores, Vivès aprende a base de prueba y error en sus propias carnes, está descubriendo su pólvora, y resulta que su pólvora es de la que arde y sus fuegos artificiales de los que deslumbran. Y si no deja los tebeos mañana, le queda mucho camino por recorrer y muchas trilogías por firmar y, con suerte, nosotros las veremos y podremos decir que estábamos ahí desde el principio.