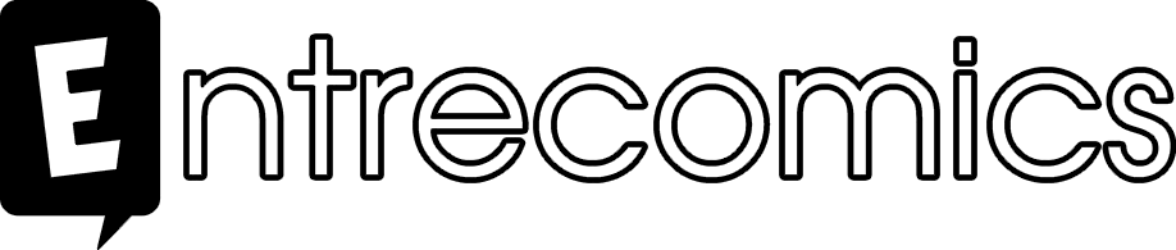Ojos que ven (Keko). De Ponent, 2012. Rústica con solapas. 22,8 x 29,8 cm. 96 págs. B/N. 19 €
En Ojos que ven, De Ponent recopila 23 historias cortas que Keko ha realizado a lo largo de los años, desde sus tiempos de Madriz, allá por los 80, hasta anteayer como quien dice. Como el título y la estupenda portada indican, un motivo central recorre toda la obra: el ojo. Es curioso comprobar cómo a pesar de que la evolución gráfica de Keko se hace patente a medida que se avanza en la lectura (ordenada de forma cronológica, creo), algunas obsesiones se mantienen constantes. Y me parece que convendremos en que esta focalización suele ser característica necesaria (aunque no suficiente) cuando nos referimos a los grandes artistas.
En una de las historias, El ojo privado, el detective protagonista aclara a su cliente: “Y también le diría que yo no entrego ninguna prueba material de lo que veo o escucho, ni fotos ni grabaciones. Simplemente iré, miraré, escucharé, y luego se lo contaré a usted. Eso es todo. ¿Conforme?” Y eso es lo que hace Keko con sus clientes, los lectores. Nos cuenta lo que él ve y escucha, no lo que consensuadamente consideramos la realidad. No hay pruebas materiales porque el mundo en el que se sumerge no es el real, sino el mundo de las imágenes, de la iconografía, de las referencias pop. De hecho, en Música para el Rr. Rings, un personaje mata a otro con el rabo de un bocadillo de diálogo, rompiendo totalmente la apariencia de realidad que suele intentar transmitir el cómic para relegarlo al plano de lo meramente gráfico, lo simbólico. En otras de sus historias, las imágenes sustituyen a las palabras en los bocadillos, y en Nuevas onomatopeyas el dibujante se plantea la pertinencia de las convenciones gráficas para un fenómeno auditivo.
En ocasiones se ha emparentado a Keko con Charles Burns. Ambos comparten una misma fijación por los años 50, el misterio, los estados mentales alterados y el poder perturbador de la exactitud de la línea y la amenaza de la masa de negro. Las similitudes no acaban ahí, y lo que escribía recientemente Pepo Pérez sobre The Hive sería perfectamente aplicable a Keko: “Imágenes sobre imágenes, superpuestas a su vez a otras imágenes. La imagen encima y debajo de la imagen. Personajes que representan personajes, visualizados a través de códigos previos. Códigos del cómic, códigos de género”. Pero, de alguna manera, lo que define a un autor no son sus similitudes, sino sus diferencias con otros, y donde Burns pone el acento en la transformación física o el sexo, lo material, Keko indaga en la relación con lo inmaterial, la imagen devenida en idea, en abstracción. En la obra del madrileño, las capas de imágenes realmente dibujadas (creadas por la mano del artista) se imbrican con las de imágenes autorreferenciales que a su vez se funden con convenciones icónicas, y como le sucedía al narrador de 4 botas, llega un momento en que resulta imposible separar unas de otras. El mundo del Keko es un mundo de cartón piedra, como subrayan la rigidez de los personajes, las texturas y las tramas, un mundo procesado tan solo por la mirada, pero también debido a ello es un mundo de abstracción y superrealista. No es casual la referencia a René Magritte en la primera historia del libro, ni la relectura de Li’l Abner en clave macabra en Run chicken run, o la vuelta de tuerca que supone Reserva en Chuck-A-Luck, una historia de ocho páginas que se trasciende a sí misma para convertirse en un fragmento de otro tipo de trampa visual, una película de dos horas protagonizada por un Gary Cooper dibujante y una Marlene Dietrich… fatal, claro.

También se ha hablado de Martí como pariente cercano de Keko en lo temático (el deseo, el ansia como desencadenante de la tragedia, el horror subterráneo bajo la apariencia de normalidad) y en lo gráfico (referentes comunes, regusto retro, blanco y negro esculpido en la página), pero si en las historias del primero el blanco y el negro delimitan las parcelas del bien y el mal, en las del segundo, como en las representaciones gráficas del ying y el yang (y en los mejores momento de José Muñoz), cada uno se desliza en el interior del otro, se entremezclan dando lugar a la ambigüedad. “Iré, miraré y escucharé, y luego se lo contaré a usted”, comentábamos al principio de la reseña, y parece el propio autor advirtiéndonos de la la existencia de pistas falsas, de abismales elipsis allí donde su ojo no ha llegado o incluso del filtrado de información a través de su propia experiencia. Lo que vemos no es lo que ha pasado, sino lo que el autor nos cuenta que ha pasado, y la reconstrucción final de la historia y el juicio moral (¿puede juzgarse una imagen?) son cedidos al lector, sin garantías.
Leyendo y viendo algunos de los acabados formales de historias como La semilla abisal o las dos partes de Cuentos de la selva eléctrica no he podido evitar acordarme de Daniel Torres. Parecería más lógico mencionar a otros coetáneos –y vecinos– del autor madrileño como Federico del barrio o El Cubri, pero la comparación con Torres funciona perfectamente como antítesis de lo que es la obra de Keko. El valenciano es todo luz, (espacio) exterior, aventura, y coloca al espectador en el confortable sillón del espectáculo y de la defensa del bien, junto al protagonista. La obra de Keko es oscuridad, viaje al interior, desgracia y, en la mayoría de las ocasiones, ponerse del lado del protagonista es, como mínimo, peligroso. Porque a lo mejor descubrimos cosas sobre nosotros mismos que preferimos que permanezcan en las sombras.