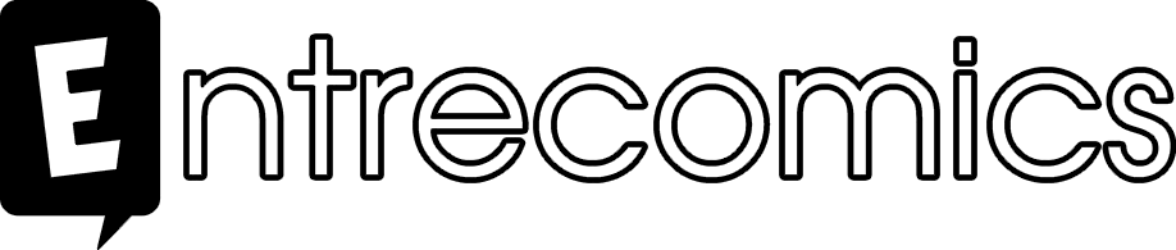Las meninas (Santiago García y Javier Olivares). Astiberri, 2014. Cartoné. 18,5 x 26 cm. Color. 192 págs. 18 €
Cuando yo era joven e ignorante el trabajo de Diego Velázquez no me atraía mucho. Por supuesto que me impresionaba su técnica y me parecía más que justificada su posición en la historia del arte, pero no me interesaban sus temas: los retratos de la Corte no son la cosa más emocionante del mundo cuando uno es joven e ignorante. Frente a eso, me parecía que por ejemplo la última etapa de Goya representaba justamente lo contrario: una idea del arte más libre y personal, centrada en la producción de obras frutos de la visión de la realidad del artista y no de los encargos del poder. Muchos años después de que formulara ese pensamiento, me encuentro con la misma idea en Maestros antiguos de Thomas Bernhard: «Los pintores no han pintado lo que hubieran tenido que pintar, sino solo lo que se les encargaba, o bien lo que les facilitaba o les proporcionaba dinero o fama». Ni Bernhard ni yo estábamos en lo cierto, aunque tampoco nos equivocábamos del todo.
Astiberri acaba de publicar una novela gráfica que parece girar en torno a la figura de Velázquez pero cuyo título es Las meninas. No es casual, como nada en ella. Sus autores son Santiago García y Javier Olivares. Es un cómic de cocción lenta, que lleva gestándose muchos años pero en el que, sin embargo, reconocemos al García más reflexivo, complejo y fino en su modo de hilar los temas de obras recientes como Fútbol. La novela gráfica (junto a Pablo Ríos; Astiberri, 2014). Olivares, por su parte, realiza aquí su trabajo más largo hasta ahora, y el resultado está a la altura de su inmenso talento. Es un trabajo impresionante, lo mejor que ha dibujado nunca. De alguna manera pienso que necesitaba significarse con un cómic como Las meninas, que supone casi un golpe en la mesa que lo sitúa definitivamente en el rico panorama del cómic español contemporáneo, en el que, como otros compañeros de generación, aquélla que comenzó a publicar en los estertores de la revista Madriz, le tocó bailar con la más fea —la señora década de los noventa—, y había quedado un tanto desubicada. Ambos trabajan bajo una idea de la coautoría moderna y alejada de la dinámica que históricamente ha imperado en el cómic más comercial: Las meninas, como antes Fútbol y Beowulf (de García y David Rubín; Astiberri, 2014), está firmado por sus autores sin que se especifique qué tarea asume cada cual. Y si ellos no reclaman una parcela concreta del trabajo, tal vez no tenga mucho sentido que el crítico se enfrasque en esto.
Como tampoco lo tiene considerar esta novela gráfica como una biografía de Velázquez. Evidentemente aparecen detalles y acontecimientos de su vida importantes, pero la manera de presentarlos no tiene como objetivo que los lectores recibamos un relato fiel y didáctico de la misma, como indican las elipsis violentas, la falta de texto de apoyo o de explicaciones extensas. Yo creo que lo importante de Las meninas es otra cuestión, mucho más ambiciosa y esquiva.
Debido a la dificultad que entraña, la mejor forma de afrontar este objetivo es renunciar al discurso denso y dejar que sean la acción y el diálogo los que trabajen para llegar él. Hay para empezar un retrato de la actividad artística como obsesión personal, que es algo que siempre he sentido que forma parte de la vida de la mayor parte de los artistas. Supongo que nadie sigue creando si piensa que ha hecho lo mejor que hará nunca, a menos que el motivo para continuar sea ajeno al arte en sí. El artista es un trabajador incansable con frecuencia, y si acudimos a los «maestros antiguos» de los que hablaba Bernhard, más aún. El Velázquez de Olivares y García crece como pintor dominado por dos obsesiones. La primera es llegar a ser aceptado en la orden de Santiago, para lo cual hay en marcha un proceso de admisión que se muestra en la novela gráfica y que de hecho vertebra su argumento. Parece una ambición de clase, pero en realidad se proyecta a otro plano más simbólico, y no lo digo tanto por el componente religioso —que en realidad no importa demasiado—, sino por el anhelo que la anima. «Algún día, sólo os recordarán por mí» (p. 159), le espeta Velázquez al emisario de la orden después de que éste le otorgue el privilegio de la manera más humillante, y en esa frase encontramos una de las claves: el recuerdo. El ser recordado. La misma inmortalidad que Beowulf buscó con sus hazañas la busca Velázquez con su arte, y ésa es su segunda obsesión: ser el mejor.
Para llegar a esa idea, desde luego, hace falta un cambio de mentalidad. Hay que pasar del artesano al artista. Olivares y García sitúan a Velázquez justo en la bisagra de ese cambio; él es el que se recuerda a sí mismo que su trabajo «(…) no es un oficio. Es un arte» (p. 17). No es descabellado ver aquí una analogía con otra arte que todavía tiene que reivindicar que lo es: el cómic —por supuesto—. No faltan voces que le recuerdan a Velázquez que sí, que todo eso del arte está muy bien, pero que hay que vender. «Diego, la pintura es una industria» (p. 58). Lo dice Rubens, un Rubens ya envejecido que tiene claro que hay que pintar lo que pida el público porque esto es lo que le proporcionará riqueza. Pero Velázquez no está interesado en eso, sino que busca algo que va más allá. No quiere vender su arte, en parte porque la mentalidad europea católica de su momento hacía incompatible el trabajo manual con el ennoblecimiento, pero también porque sabía que eso le daba una libertad que Rubens no tenía. Lo interesante es que Rubens no está por debajo de Velázquez, uno no es intrínsecamente superior al otro por su visión. Sencillamente viven en momentos diferentes, paradigmas artísticos diferentes, que se superponen y a veces chocan. Proyectando esto en analogía con el cómic, Velázquez podría ser un Harvey Kurtzman exitoso, y Rubens con su equipo de ayudantes recuerda a un maestro de la BD atado a un único personaje de por vida. Pero ambos son grandes. Como también lo serán los que vienen detrás, los que pintan inmersos en una nueva manera de ver el arte.
Porque, significativamente, Velázquez realiza encargos, aunque no los cobre. Pinta lo que en su momento merecía la pena pintar, lo que era concebible pintar. En este sentido debe leerse la conversación que sostiene con su yerno, que revela una visión jerárquica del arte y de los temas que se representan: «la pintura inferior son los paisajes y bodegones. Luego vienen los retratos. Y la superior es la de historia (…)» (p. 85), enuncia el yerno. Velázquez no lo niega pero lo cuestiona, y medita, porque algo se le escapa. Recuerda su encuentro con el Españoleto, y recuerda que el secreto del arte no está en el tema. Pero teme haber perdido ese fuego que vio en los ojos de Ribera. No es feliz con lo que ha hecho, no está tranquilo; en el inicio del libro lo vemos asumiendo que no ha hecho su obra maestra, pese a que es el mejor artista de Europa. ¿Qué puede llevar a esa insatisfacción al hombre que había pintado La rendición de Breda o La fragua de Vulcano?
¿Qué es una obra maestra? Ni lo sé ni tengo interés en definirlo. Pero sí pienso que no puede haber tantas como hoy creemos. Y también que es un calificativo que no tiene tanto que ver con la pericia técnica como con otras cosas que son las que no están al alcance de todos y que, finalmente, son las que perduran. Porque una vez alcanzada la perfección, ésta no significa nada para Velázquez. Hay que trascenderla. El artista es un insatisfecho permanente. «Lo he pintado todo. Todo lo que se puede pintar» (p. 17). ¿Qué se puede pintar entonces? Obvio: aquello que no puede pintarse.
Cuando Velázquez lo entiende está por fin preparado para pintar Las meninas. Hasta ese momento, la pintura definitiva era aquella que imitaba la realidad perfectamente. El arte debía acercarse a la verdad. Pero el concepto de verdad que manejamos varía en función de la época y del paradigma artístico y cultural. En ciertos momentos la operación «representar la realidad» significa reproducirla tal cual la percibimos a través de nuestros sentidos; en puntos de duda y crisis, el mismo concepto implica, por el contrario, descorrer el velo de la percepción e ir más allá de los sentidos para acceder a la verdadera realidad. Y hoy, en plena posmodernidad, el subjetivismo opta por multiplicar el término y hablar de realidades: tantas como sujetos.
Al establecer la diferencia fundamental entre fotografía y pintura, Roland Barthes escribió en La cámara lúcida que ésta residía en que, mientras que la fotografía requiere siempre la existencia de un referente, de un objeto fotografiado, la pintura puede «fingir la realidad sin haberla visto». Pero aunque pienso que efectivamente esa diferencia existe a partir del nacimiento de la fotografía, dado que no podemos aplicar de manera retroactiva las mentalidades del presente me pregunto si ese concepto existía cuando la pintura era el único método de plasmar la realidad. ¿Se preguntaba un castellano del siglo XVII si un cuadro tal vez no fuera la realidad tal cual? En Las meninas Olivares y García ponen en boca de Velázquez la respuesta: «(…) yo sólo revelo la verdad» (p. 131), piensa en voz alta al discutir en su imaginación con Felipe IV, de quien piensa que teme, precisamente, su capacidad para capturar en su pintura lo avejentado que está el monarca —y que no se nos escape la ironía de decir esa frase discutiendo con un fantasma imaginario—. Ése es el punto de partida, pero precisamente una de las claves de esta obra es la dialéctica que se establece entre el pensamiento barroco y la modernidad; dos extremos entre los que los autores tiran líneas constantemente. Velázquez pinta en el siglo XVII y su «representar la realidad» es diferente al de Olivares, cuyo dibujo precisamente subraya en lugar de disimular sus elementos retóricos, su condición de artificio, tanto por los constantes cambios de estilo como por una puesta en escena ciertamente teatral, incluso de teatro de títeres, que prescinde de los fondos cuando se juzga oportuno y se roza con lo abstracto. Es una representación de la realidad sincera, que no pretende hacerse pasar por la realidad en sí misma, al contrario que esos retratos de Velázquez que, en penumbra, las gentes confundían con los retratados. García y Olivares lo demuestran en un par de páginas brillantes e inteligentes, pero que pueden pasar desapercibidas: el dibujo del retrato del esclavo de Velázquez y el dibujo del propio esclavo son idénticos (pp. 96-97). La representación de la realidad equivale a la representación de la representación de la realidad. Para rematar el juego de conceptos, al ver juntos al retratado y al retrato un hombre asegura que «No es pintura, es verdad» (p. 98).
Las meninas se convierte en el eje de esta oposición de paradigmas: el punto de ruptura con el que empieza el cambio. Pero ¿por qué lo es? Porque en efecto Velázquez consiguió pintar lo que no podía pintarse. Pinta un proceso, una abstracción: pinta el propio mecanismo de la percepción. Pinta el otro lado del lienzo. Pinta un cuadro que sólo está completo con un ser humano frente a él: nos pinta a nosotros sin pintarnos. Nos pinta en negativo. Construye un intrincado juego de espejos que se proyecta a través del espacio físico del lienzo pero también del tiempo, porque en nuestro lado del espejo sigue corriendo y el hombre o la mujer que completa Las meninas lo hace desde su época y por tanto aporta una lectura de la obra diferente. Este mecanismo, que tan bien describió Michel Foucault en el primer capítulo de Las palabras y las cosas, implica de un modo desconocido hasta entonces al observador, que se convierte en parte de él. El cuadro está en permanente cambio. Las meninas de García y Olivares acude a Foucault desde el principio precisamente porque pretende ser un reflejo o modelo del cuadro de Velázquez, una caja de resonancia de su obra. De su obra maestra.
Como el cuadro, esta novela gráfica es un juego de espejos. El punto de vista del lector viaja en el tiempo, rebota una y otra vez a través de cada época y alcanza un conocimiento profundo del secreto de Las meninas —y del arte— sin que se explicite nunca. Una vez que Velázquez asume su tarea y regresa de Italia, el proceso de creación del cuadro no se nos presenta razonado ni verbalizado: en dos páginas magistrales de viñetas regulares vamos viendo detalles del mismo, y el rostro cansado, sudoroso y febril del artista. Sólo cuando termina y es contemplado por la familia real lo explica de manera muy concisa al situar al rey frente a la obra: «Majestad, no estáis en el cuadro. / Pero… Permitidme. / Ahora… Ahora sí estáis en el cuadro» (pp. 150-151). No hace falta más, porque, en realidad, la naturaleza del cuadro ya se nos ha revelado a través de todas las historias que los autores intercalan. Dalí, Goya, Picasso, Buero Vallejo, el propio Foucault y otros fueron parte de Las meninas en algún momento de su vida. Y el fuego de la mirada de Velázquez ansiando la inmortalidad se grabó en el lienzo de un cuadro que García y Olivares asemejan a un virus que infecta los cerebros de los grandes artistas que como el autor original se obsesionaron, de un modo u otro. Esas secuencias, a veces simples escenas, en las que Olivares demuestra mejor esa estimable capacidad para cambiar de estilo —que ya conocíamos desde sus fantásticos, e injustamente olvidados, Cuentos de la estrella legumbre (Media Vaca, 2005)— son el otro lado múltiple de la tela que pintó Velázquez. Trascendiendo su tiempo existe y se concluye en todos los tiempos, lo cual equivale a decir que no se concluye nunca. Como dice el texto de contraportada del libro, el cuadro se convierte en icono cultural; es una obra verdaderamente universal que no es solamente un lienzo de ciertas medidas, sino que es al mismo tiempo todas las obras que ha inspirado, en ese certamen por alcanzar la gloria y ser el mejor, por representar lo que no puede ser representado, que también rompe la barreras del tiempo. Picasso pugna con un mito y lo sabe: «Yo creo que sólo tenemos que medirnos con lo mejor» (p.38). Esa existencia simultánea y multiplicada del cuadro en permanente proceso la captan de manera magistral Olivares y García en la escena a doble página (pp. 180-181) en la que todos esos artistas observan atentamente Las meninas, artistas entre los que por supuesto se incluyen a sí mismos porque también lo son. Nadie lo duda a estas alturas de la partida.
Por último, si el cuadro refleja e incluye la realidad que tiene frente a él y la novela gráfica replica su estructura, entonces es lógico y coherente que ésta a su vez refleje nuestro tiempo. Como el observador frente al cuadro, el lector interpreta y participa de la lectura, le da un significado nuevo y concreto. Las meninas de Picasso no son las del Equipo Crónica ni las de Velázquez: tampoco lo serían si la réplica fuera exacta, como estableció Borges con uno de sus cuentos más inteligentes, Pierre Menard, autor del Quijote. Desde nuestro lado de la realidad, en el año 2014, no resulta arriesgado entender que los personajes de esa España barroca hablan también de nuestro tiempo. Es por eso, me doy cuenta ahora, por lo que puedo establecer una analogía entre la pintura y el cómic como medios en la frontera entre lo industrial y lo artístico, pero también es el motivo de que las palabras del moribundo Ribera sean tan ciertas hoy como entonces: «Nuestro arte no vale nada. No importa nada. / Lo único que importa en España es si eres uno de ellos o no» (p. 108).
Velázquez, pese a la advertencia, quiso ser «uno de ellos»; las palabras de Ribera reflejan las del enviado del consejo de la Orden: «(…) nunca serás uno de nosotros» (p. 158). Es una de las muchas líneas que se trazan a través de las páginas del libro, como las líneas de visión atraviesan el cuadro de Las meninas en cuanto un observador se sitúa frente a él. Quiso ser «uno de ellos» y lo consiguió, y en su propia imagen pintada en su obra luce hoy la cruz de Santiago que, siguiendo una teoría previa, en el cómic es añadida por la mano de Felipe IV. Pero es el arte lo que le depara la verdadera inmortalidad a Velázquez. Porque Ribera tenía razón: el arte no importa nada. Pero Ribera se equivocaba: el arte lo es todo. Y en esa contradicción tan bien entendida por Santiago García y Javier Olivares está la clave. Las meninas es sólo un cuadro, pero también es mucho más. Y esta novela gráfica brillante, en la que se hace evidente a cada página la implicación personal absoluta de sus dos autores, es buena prueba de hasta dónde llega su alcance.