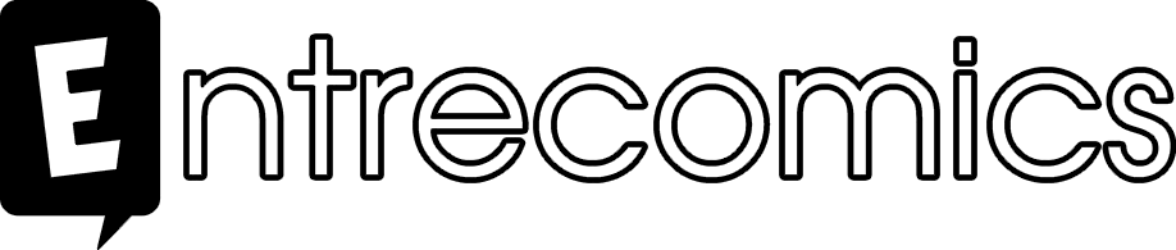Gran bola de helado (Conxita Herrero). Apa-Apa, 2016. Cartoné. 16 x 32 cm. 144 págs. Color. 19 €
Decir que Conxita Herrero es una autora prometedora casi me parece rebajarla, dado que la tengo por una de las más brillantes y originales del panorama actual de la autoedición. Es joven (nacida en 1993) y empezó aún más joven, sin apenas bagaje lector, construyendo un estilo propio minimalista, de líneas desnudas, perfectas para representar ese mundo que se siente rabiosamente actual, reflejo de las inquietudes y el modo de vida de las veinteñeras de ahora, como Herrero. Una síntesis casi perfecta entre lo hermético y lo íntimo, que cristalizaba en pequeñas historias que huían de la densidad literaria de parte de la novela gráfica para conquistar un terreno mucho más inexplorado: el de lo puramente gráfico. Y eso que Herrero escribe, y en ocasiones muy bien, con una oralidad fresca y natural, espontánea. Hay más emociones que ideas en su obra; o, tal vez, hay ideas que son además emociones.
Fanzines como GS, Si sale, dale o Una cuestión menor se cuentan entre lo más logrado de Herrero, las mejores muestras de su talento y de su estilo gráfico. Hasta ahora, eran lo mejor. Pero Gran bola de helado ha hecho saltar la banca. Se trata de un libro lleno de color —por primera vez en la carrera de Herrero, que yo sepa—, magníficamente editado por Apa-Apa, que recopila diecisiete historias cortas, pero que mantienen una coherencia que las dota de una unidad contundente. La protagonista es una alter ego que en un primer momento parece ella, pero, como en el resto de sus historias, al carecer los personajes de ojos o boca, se produce cierto distanciamiento: es como si todos llevaran máscaras. De modo que el «pacto de verdad» que opera en toda autobiografía se difumina, en un efecto potenciado por la puesta en escena: planos escogidos, composiciones de páginas… No sabemos si lo que estamos leyendo son experiencias reales de Herrero, porque todo tiene un tono como de ensoñación y de mirada subjetiva que impide saberlo. De hecho, tengo la sensación de que la verdadera Herrero sólo se muestra en la primera y en la última páginas, donde aparece, vista primero desde atrás y luego desde delante, sosteniendo lo que parece un espejo circular.
El color puro, sin degradados, desborda las páginas y recrean una realidad brillante. Es sorprendente el buen uso que hace de él, teniendo en cuenta que es su primera vez. Y en esa realidad, la protagonista vive, simplemente. Escribe en el ordenador, limpia el baño, se relaciona con su círculo. Tiene citas que no parecen salir muy bien («El cojín») y otras que salen mejor («Relacionarse»), conoce a María el Problema, una artista con la que compartirá piso y sofá («La metáfora»). Resulta admirable cómo, gracias a su estilo de dibujo y al uso de diálogos escuetos, cuando no inexistentes, Conxita Herrero consigue eliminar cualquier rastro de sentimentalismo. Al desnudar sus historias, las afila, y nos alcanzan de un modo más efectivo: alguna de ellas golpea como sólo puede hacerlo un dibujo. En algunos momentos, recuerda a las obras de Yoichi Yokoyama, y su capacidad para mostrar el mundo que nos rodea desde una óptica que lo deforma y lo hace fascinante. Herrero recurre con frecuencia a exagerar los escorzos y forzar las perspectivas, por ejemplo en una fascinante partida en solitario al frontón («Hablar»), pero sobre todo me ha recordado al japonés en «La llegada de la primavera», donde un viaje en autobús urbano es la excusa para descomponer la realidad en líneas y colores.
Sin embargo, hay que hacer notar el matiz: mientras que los viajes de Yokoyama nos llevan a lugares lejanos y desconocidos, todo lo que se cuenta en Gran bola de helado transcurre en la ciudad, en entornos cercanos e incluso reconocibles, dentro del estilo antinaturalista de la autora. Los escenarios más comunes son los bares, los parques, los pisos de las amistades… Es un tebeo del aquí y del ahora, que recrea la vida de la gente joven actual, donde el uso de las redes sociales y el ordenador no han eliminado, como tantos agoreros creen, el gusto por la lectura o el arte, muy presentes ambos en la vida de la protagonista.
En los pequeños detalles está lo más íntimo, aquello en lo que mejor nos podemos reconocer, más allá de supuestas barreras generacionales: el vértigo al enviar un correo que no sabemos si deberíamos mandar, sin una sola palabra de apoyo («Enter»), el tedio que nos provocan a veces las conversaciones con semidesconocidos («El sur de California»)… Hay cierta sensación de abulia omnipresente, de desencanto, que tiene que ver con la distancia que impone Herrero con la ya citada falta de expresiones faciales.
En ocasiones incluye textos, incorporados como recurso diegético —en cartas o pantallas de móviles y ordenadores—, e ilustraciones, que tienen todo el sentido narrativo insertadas entre las páginas de cómic. De hecho, las composiciones de página de Herrero son tan libres que la diferencia entre ilustraciones e historietas no tiene demasiado sentido. Herrero tiene una manera de hacer suyas las herramientas del medio brillante y novedosa, que se inserta en la renovación del mismo que viene realizándose desde la irrupción de Chris Ware. Herrero juega con todo, sin establecer nunca una pauta o un tono narrativo medio: es como un carrusel. Me encanta, por ejemplo, como usa las burbujitas de los típicos globos de pensamiento, pero sin mostrar nunca los globos en sí, para simbolizar el acto de pensar y darle vueltas a las cosas, pero sin decirnos concretamente en qué están pensando sus personajes.
Mis momentos favoritos de este libro contundente y redondo, sin fisuras, tienen que ver precisamente con lo gráfico. A veces, las tramas de las pequeñas historias derivan y se liberan en explosiones gráficas controladas, en las que ya no hay un argumento como tal, ni falta que hace: es entonces cuando Herrero alcanza sus cotas más altas. Los mejores ejemplos son «El juego», donde cada viñeta tiene un único color plano, y sobre todo «Los castillos», una pieza maestra, preciosa y perfecta: en un garito, la protagonista conversa con una chica que le cuenta sus movidas. Un chico, en otra mesa, lanza miradas fugaces, que disparan su imaginación, de modo que la fantasía desplaza físicamente el discurso sin interés de la contertulia, y entonces se despliegan un par de páginas maravillosas, ambientadas en un castillo y que terminan en un clímax gráfico que golpea como un puñetazo de abstracción.
Tengo que confesar que he leído el libro tres veces ya. Me fascina, como en su día hicieron cómics como La voluptuosidad de Blutch o más recientemente Dios ha muerto de Irkus M. Zeberio. Me vuelve loco el dibujo de Herrero, pero sobre todo su espíritu inquieto, su poesía y su extraordinaria sensibilidad para afrontar lo cotidiano, tan codificado ya en el slice of life convencional, y darle una vuelta de tuerca. O cinco. Conxita Herrero tiene sólo 23 años, pero ya está entre las mejores.